
En 2014, por cuarto año consecutivo, la tasa de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, aunque todavía positiva, ha sido inferior a la del año precedente: apenas un 1,2% frente al 2,8% de 2013. El precio de las materias primas no energéticas —soja, cobre, hierro…— ha caído en promedio un 7,5% y lo hará al menos en otro 10% en 2015, mientras que el precio del petróleo acumulará una rebaja del 50%. Las innovaciones tecnológicas y su impacto sobre la oferta están en buena medida detrás del fin del superciclo de materias primas, pero la falta de demanda también cuenta, y lo que está ocurriendo en China, una economía a la que por primera vez en 24 años el FMI anticipa un crecimiento en 2015 por debajo del 7%, no ayuda mucho. Para acabar de arreglarlo, la consolidación de la recuperación de EE UU hace cada vez más cercano el momento en el que la Fed suba los tipos de interés y el mundo tenga que enfrentarse a inéditas combinaciones de liquidez, rentabilidad y riesgo.
Dado que históricamente a Latinoamérica sólo le suele ir bien cuando el mundo crece, los precios de las materias primas están altos, los tipos de interés mundiales bajos y la tolerancia al riesgo es elevada, es casi inevitable que a muchos se les esté ocurriendo que es una buena idea declarar solemnemente que la fiesta se ha acabado.
¿Y qué mejor forma de anunciarlo que anticipar el fin de la reducción de la pobreza? En cierta medida este es el mensaje central de la CEPAL en su reciente Panorama Social de América Latina. Allí se anticipa que desde 2012 el porcentaje de latinoamericanos y caribeños que viven por debajo del umbral de pobreza ha permanecido constante en el 28,1% de la población —167 millones de personas—, mientras que los que viven en condiciones de extrema pobreza han aumentado en alrededor de 5 millones, hasta afectar al 12% de la población.
El mensaje es contundente, aparentemente muy preciso y probablemente correcto, aunque se base en datos provisionales de 2013 y en proyecciones para 2014. Esto no es un detalle técnico, sino algo más de fondo: la pobreza no es como el IPC o el crecimiento del PIB, que se miden de forma casi instantánea porque lo que se quiere medir es inequívoco y proporciona a los Gobiernos, mercados y prensa la brújula macroeconómica sin la cual, aparentemente, no sabrían qué hacer, qué intercambiar o de qué hablar. No es el caso de la pobreza. Contrariamente a lo que Tolstói escribió, no todas las familias pobres lo son de la misma forma.
La pobreza es un fenómeno multidimensional y difícil de medir con rigor. Precisamente una de las contribuciones más interesantes de la publicación de la CEPAL es el capítulo que dedica a presentar su índice sintético de pobreza a partir de cinco dimensiones del problema: las dificultades de acceso a la vivienda, a los servicios básicos, a la educación, al empleo o a la protección social, y, finalmente, un indicador de nivel de ingreso monetario completado con una medición de la propiedad de algunos bienes de consumo duradero. Los resultados son consistentes con las mediciones más tradicionales a las que antes hicimos referencia.
También se estima que en 2012 la situación había mejorado ya que ahora “sólo” el 28% de la población de la región —10 puntos porcentuales menos que en 2005— está por debajo del umbral de pobreza monetario y tiene carencias en al menos otras dos dimensiones. Muy esclarecedor es que las carencias no monetarias que más aportan a la pobreza sean la insuficiencia educativa de los adultos, la falta de empleo, protección social o saneamiento y, en menor medida, el hacinamiento, la falta de acceso a la energía y la carencia de bienes duraderos.
A quien haya viajado por Latinoamérica tampoco le sorprenderá que el lugar donde se vive cambia la prevalencia e intensidad de lo que significa ser pobre: en Centroamérica y Bolivia, entre el 80% y el 90% de la población rural sufre carencias en alguna de las dimensiones, y sólo en dos países —Chile y Costa Rica— la caída de la pobreza rural ha sido mayor que en las ciudades.
El problema no es solo la pobreza, sino el tipo de pobreza y dónde vive el que la padece, porque de estas y otras características, más que de las buenas intenciones, dependerá la efectividad y los costes de las políticas públicas y privadas para erradicarla.
La complejidad del fenómeno casa mal con los análisis de brocha gorda que sin pestañear anuncian que ineluctablemente, ante la ralentización del crecimiento económico, la pobreza volverá a crecer. Si no se hace nada, es probable que ese sea el resultado. Pero la pregunta relevante es si hoy es social, política, económica, institucional o moralmente posible no hacer nada. Mi percepción es que no. Que sabemos ya tanto de todas las dimensiones del tema que no hacer nada es demasiado arriesgado.
El BID, el Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, y más recientemente hasta el FMI, han producido evidencia rigurosa que, con las discrepancias habituales en las ciencias sociales, apunta a que el 60% de la reducción de la pobreza en la región se explica por el crecimiento económico (en especial, por el aumento de los ingresos salariales) y el 40% restante por la reducción de los niveles de desigualdad que, en particular, han generado las políticas públicas asociadas a los esquemas de transferencias condicionadas y a los sistemas de pensiones contributivos y no contributivos. Siempre supimos que el crecimiento debía reducir la pobreza, pero ahora además sabemos que se puede lograr el mismo resultado reduciendo la desigualdad. No es un dato menor, ya que sobre él se pueden asentar dos razones para rechazar el pesimismo de la inteligencia.
La primera, la tradicional: que no hay razón alguna que impida a los países de la región priorizar el crecimiento de la productividad para retornar, incluso en un entorno internacional hostil o menos amigable, a tasas de crecimiento cercanas o por encima del 3,5%. Crecer por debajo del 2% de forma tendencial no es una maldición inevitable, sino el reflejo de la incapacidad de lograr los consensos políticos y conceptuales necesarios para embarcarse en las reformas pro-crecimiento de la productividad. En el BID hemos estimado que si se eliminase en 10 años la brecha de productividad de la región, el crecimiento anual de la economía representativa de la región aumentaría en 2,8 puntos porcentuales.
La segunda razón, más novedosa, es que no resulta obvio que en caso de verse obligadas a ajustar el gasto público, las democracias de la región esta vez vayan a priorizar los recortes de gasto social. Las clases medias emergentes han ocupado un espacio electoral nada despreciable, y sabemos muy poco de su tolerancia ante ajustes como los de los años 80 y 90. Menos aún sabemos de la capacidad de respuesta del 30% de los ciudadanos que son clase media vulnerable, o la de los jóvenes que están viendo como el premium a su mejor educación se reduce y no les libra de la amenaza del desempleo o de salarios precarios. Y todavía menos, aunque la historia de Europa y de la propia Latinoamérica en el siglo XX no sea nada tranquilizadora, sobre cómo responde la clase media consolidada ante la “escalada” de demandas de bienes públicos por parte de los nuevos y empoderados agentes sociales.
Muchas preguntas quedan por responder. Difícil está… pero como dice la canción que sonaba en Holsten mientras Tony Soprano esperaba a su familia: no deje de creer en ello.
José Juan Ruiz Gómez es economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 En 2014, por cuarto año consecutivo, la tasa de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, aunque todavía positiva, ha sido inferior a la del año precedente: apenas un 1,2% frente al 2,8% de 2013. El precio de las materias primas no energéticas —soja, cobre, hierro…— ha caído en promedio un 7,5% y lo hará al menos en otro 10% en 2015, mientras que el precio del petróleo acumulará una rebaja del 50%. Las innovaciones tecnológicas y su impacto sobre la oferta están en buena medida detrás del fin del superciclo de materias primas, pero la falta de demanda también cuenta, y lo que está ocurriendo en China, una economía a la que por primera vez en 24 años el FMI anticipa un crecimiento en 2015 por debajo del 7%, no ayuda mucho. Para acabar de arreglarlo, la consolidación de la recuperación de EE UU hace cada vez más cercano el momento en el que la Fed suba los tipos de interés y el mundo tenga que enfrentarse a inéditas combinaciones de liquidez, rentabilidad y riesgo.
En 2014, por cuarto año consecutivo, la tasa de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe, aunque todavía positiva, ha sido inferior a la del año precedente: apenas un 1,2% frente al 2,8% de 2013. El precio de las materias primas no energéticas —soja, cobre, hierro…— ha caído en promedio un 7,5% y lo hará al menos en otro 10% en 2015, mientras que el precio del petróleo acumulará una rebaja del 50%. Las innovaciones tecnológicas y su impacto sobre la oferta están en buena medida detrás del fin del superciclo de materias primas, pero la falta de demanda también cuenta, y lo que está ocurriendo en China, una economía a la que por primera vez en 24 años el FMI anticipa un crecimiento en 2015 por debajo del 7%, no ayuda mucho. Para acabar de arreglarlo, la consolidación de la recuperación de EE UU hace cada vez más cercano el momento en el que la Fed suba los tipos de interés y el mundo tenga que enfrentarse a inéditas combinaciones de liquidez, rentabilidad y riesgo.















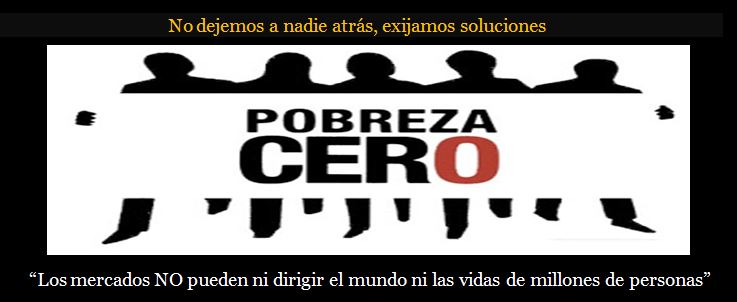





No hay comentarios:
Publicar un comentario