7/1/2016
Pablo Echenique
Todo lo que rodea a la discapacidad (o diversidad funcional, como a mucha gente le gusta llamarla), así como a su “hermana mayor” la dependencia, es a la vez triste y hermoso, normal y heterogéneo, injusto y una gran oportunidad.

La diversidad funcional (la discapacidad) nos grita a la cara que no existen los humanos promedio, aunque existan los entornos promedio. Nos habla de que no todos son hombres jóvenes, blancos y fuertes, aunque el mundo esté hecho para ellos porque su minoría es la que se ha impuesto y la que manda.
La discapacidad y la dependencia nos dan miedo porque nos sacan de esa burbuja en la somos inmortales y en la que ni siquiera tenemos que repetirnos que “todo va a salir bien” porque hemos aprendido a vivir pensando que lo contrario es inconcebible. Nos dan miedo porque un simple accidente de moto o un gen mal avenido es todo lo que nos separa de ellas; a todos y a cada uno de nosotros.
En nuestra sociedad, además, discapacidad y dependencia significan pobreza… o al menos significan que la pobreza se acerca.
Según un estudio del CERMI, en 2011, la tasa de actividad de las personas con discapacidad en edad de trabajar era de un 37%; menos de la mitad que la de la población general, de un 75%. El mismo estudio nos dice que, en 2008, la tasa de discapacidad en hogares con ingresos inferiores a 500€ mensuales en los que viven mujeres, era del 30%. Mientras que, en el lado contrario, en los hogares con ingresos superiores a 3000€ euros mensuales, la tasa de discapacidad no llegaba al 4%.
Sí, la discapacidad es 7 veces menos habitual entre la clase media alta y los ricos que entre los pobres. Quizás por eso también nos da miedo y preferimos muchas veces no mirarla.
Por eso y porque la discapacidad muchas veces genera dependencia. Es decir, ocasiona que necesitemos de la ayuda de otra persona para llevar a cabo tareas básicas de la vida cotidiana, como levantarnos de la cama, ir al baño o vestirnos.
Según el INE, 1,5 millones de personas con discapacidad reconocían precisar asistencia en 2008. Un asistencia que era, en promedio, de 11 horas y media al día; muy por encima de lo que supondría una jornada laboral completa… y durante todos los días del año. Además, al no costear el estado más que una ínfima parte de este servicio, la asistencia recae en un 85% de los casos en un familiar; un familiar que, en 3 de cada 4 casos, es una mujer.
En el caso de que la familia (con apoyo o sin él) no pueda o no quiera hacerse cargo de la asistencia de la persona dependiente, la única opción que le queda a ésta es la institucionalización en una residencia y su consecuente alejamiento de la vida en sociedad, muchas veces de un modo prematuro.
Esto supone una injusticia a múltiples niveles. Por un lado, se violan los derechos humanos de los dependientes. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” de la ONU, aprobada en 2006 y suscrita por España en 2008, tiene como uno de sus principios generales “el respeto de […] la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas”. Así, los estados parte se comprometen —en concreto y entre otras muchas cosas—, a poner los medios para que: “las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”. Algo que en España se incumple sistemáticamente.
Aunque sus familias les quieren y las mujeres —casi siempre las mujeres— se sacrifiquen por asistirles, estas personas no sólo han perdido sus derechos, sino que además se sienten muchas veces “una carga” en sus propias palabras.
Esta situación que, como vemos, tiene una importantísima componente de desigualdad de género —como sucede en general en toda la economía de cuidados: hijos, tareas del hogar, etc.—, supone en efecto una carga brutal (económica y afectiva) sobre las familias, impidiendo, en la mayor parte de los casos, que las asistentes familiares puedan trabajar, ocasionando problemas médicos y psicológicos en las mismas y, en general, provocando la inmensa pobreza y exclusión comparativas de los dependientes y de las familias con dependientes a su cargo que ya hemos mencionado.
Otro problema asociado con esta tragedia social y que —por razones obvias— tiende a no aparecer en las encuestas es el que afecta a la economía sumergida y a los derechos de las personas inmigrantes. Es habitual que aquellas familias que son capaces de desarrollar un poco más de gasto se planteen la contratación de asistentes personales para aligerar la carga de los asistentes familiares. No obstante, dado que el coste correspondiente a todas las horas de asistencia que necesita la persona dependiente suele ser igualmente inasumible incluso para estas familias que se encuentran en una situación económica relativamente mejor, es de nuevo muy habitual que se recurra al pago en efectivo, sin contrato y a veces con condiciones laborales terribles. Obviamente, quienes optan por este tipo de “trabajos” son aquellas personas en mayor riesgo económico y legal, especialmente personas inmigrantes en situación irregular.
Todo esto, además de una enorme injusticia, supone una oportunidad perdida en términos de crecimiento económico basado en inversión pública altamente intensiva en creación de empleo. Es bien sabido y hay numerosos estudios que así lo atestiguan que una apuesta decidida por el reconocimiento de derechos sociales y la asistencia personal como herramienta central para la promoción de la in-dependencia de las personas con diversidad funcional, así como en la garantía de derechos laborales reales para los asistentes familiares no sólo significaría un punto final a una deuda histórica que nuestra sociedad tiene con un amplísimo sector de la población, sino que además tendría la potencialidad de crear un gran número de puestos de trabajo no deslocalizables, no estacionales, socialmente necesarios, de media o baja cualificación y sin apenas gastos en infraestructuras o de gestión.
Es muy ilustrativo en este sentido comparar Alemania con Dinamarca, dos países con un PIB per cápita similar (el de Dinamarca ligeramente inferior). Dinamarca gasta en cuidados de larga duración (en 2009) aproximadamente un 2,5% de su PIB; Alemania un 1% y España 0,6%.
En Dinamarca, como en los demás países nórdicos, se optó por un sistema de derecho universal a cuidados públicos suficientes para asegurar la autonomía funcional, independientemente del tipo de familia y del nivel de renta. No hay opción a prestación por cuidados de larga duración en el entorno familiar (sí hay prestación para cuidar a un familiar los últimos días de enfermedad terminal). No hay régimen especial de empleo doméstico y el sector es prácticamente inexistente (sí se puede contratar servicios al hogar a través de empresas).
En Alemania, en cambio, la responsabilidad es de la familia. El Estado proporciona “ayudas de respiro” para la cuidadora informal, que es la figura central del sistema. Complementariamente, los seguros privados de dependencia proporcionan prestaciones según las contribuciones (y no según las necesidades). En caso de extrema necesidad y ausencia de familiares, está la asistencia social para pobres. Todo ello apoyado también en el trabajo precario sin derechos de las trabajadoras.
El modelo actual en España es el alemán, pero con la mitad de la financiación.
Desde PODEMOS, nos proponemos abordar el problema en un marco progresista, garantista de la igualdad y los derechos humanos; como es marca de la casa.
Para ello, se asumen, de una parte, las ideas del Movimiento de Vida Independiente, especialmente aquellas que colocan a la asistencia personal como herramienta emancipadora clave de las personas con diversidad funcional, pero también las que tienen que ver con el rechazo social a la diferencia y la negación de su derecho a una vida normal y plena.
Asimismo, incorporamos los postulados del Movimiento Feminista, los cuales identifican las tareas de cuidados y de reproducción social no remuneradas como una de las piedras de bóveda de un reparto de roles desigual y como causa importantísima de discriminación económica y cultural de las mujeres.
Ambos conjuntos de principios señalan como objetivo a largo plazo un sistema que no sitúa la responsabilidad en las familias y en los propios dependientes, sino que entiende que la situación ha de verse, con todas sus consecuencias, como una cuestión de derechos sociales y, por tanto, de servicios públicos, blindados y adecuadamente dotados en términos presupuestarios. En pocas palabras, el objetivo a largo plazo es el modelo danés frente al modelo alemán.
Como principios adicionales, pero no menores, mencionamos la deuda social que nuestra sociedad tiene con las personas mayores y la obligación de garantizarles condiciones de dignidad material y afectiva, la necesidad de luchar contra la economía sumergida, el respeto a los derechos laborales y la integración generosa y eficiente de las personas inmigrantes.
Dada la amplitud del problema y el gran porcentaje de población a la que afecta, estamos posiblemente hablando —tanto a nivel de derechos humanos como de crecimiento económico— de la oportunidad del siglo.
Nota: Este artículo ha sido publicado originalmente en La Circular, del Instituto 25M.
 La diversidad funcional (la discapacidad) nos grita a la cara que no existen los humanos promedio, aunque existan los entornos promedio. Nos habla de que no todos son hombres jóvenes, blancos y fuertes, aunque el mundo esté hecho para ellos porque su minoría es la que se ha impuesto y la que manda.
La diversidad funcional (la discapacidad) nos grita a la cara que no existen los humanos promedio, aunque existan los entornos promedio. Nos habla de que no todos son hombres jóvenes, blancos y fuertes, aunque el mundo esté hecho para ellos porque su minoría es la que se ha impuesto y la que manda.









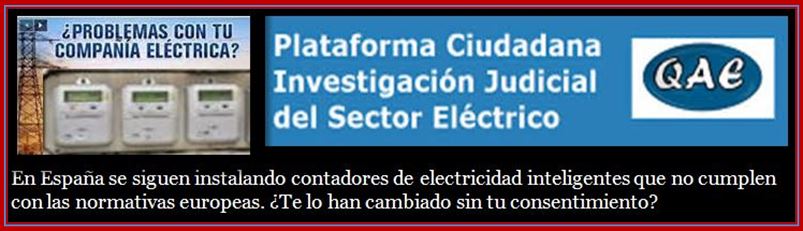





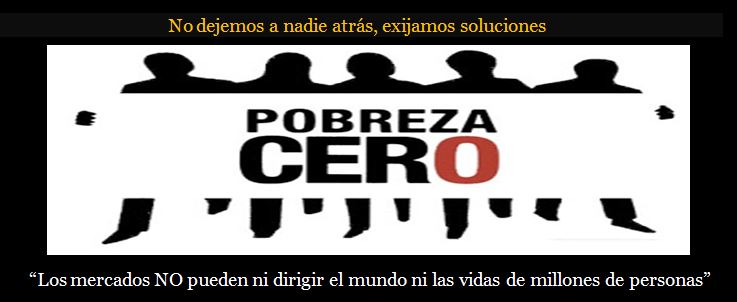





No hay comentarios:
Publicar un comentario